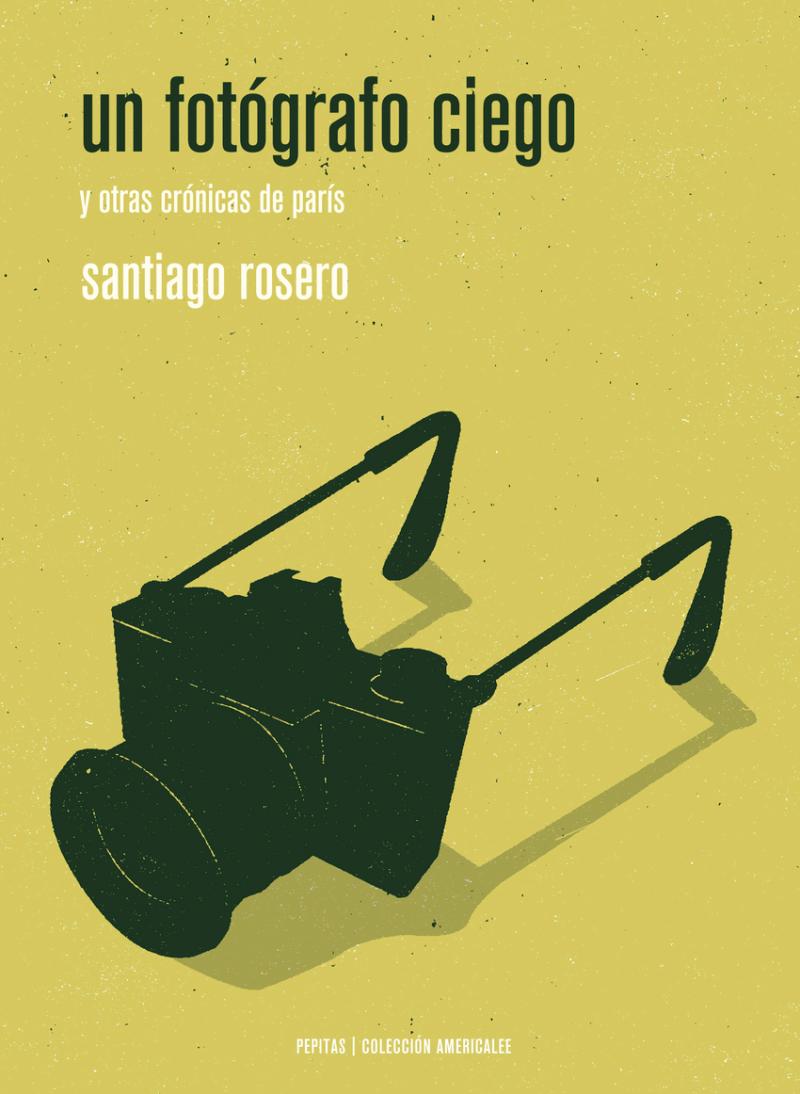La escena que muestra la fotografía es diáfana, transparente. Hay un hombre sentado en la terraza de un café en medio de una plaza desierta. Es una tarde calurosa de verano y el hombre contempla una catedral –con dos torres altísimas– más allá de los tilos que dan sombra al lugar. Hay fachadas destartaladas de comercios cerrados bajo unos soportales. A la izquierda de la imagen hay una taberna con las sillas recogidas, y perfectamente ordenadas, una encima de otra. En la terraza donde está el hombre, que lleva consigo un libro en la mano, hay una pareja, otro hombre solo y dos palomas merodeando por el suelo.
La escena que muestra la fotografía podría corresponder a una de esas plazas recónditas que hay –por ejemplo– en el barrio Latino, en París. Pero el paisaje podría estar situado –también– en una ciudad sudamericana o en el norte de España; una ciudad pequeña, provinciana, una de esas localidades minúsculas que todavía atesoran restaurantes domésticos, tiendas de vinilos y librerías de saldo. Quizás el hombre de la imagen ha estado en uno de esos establecimientos esta misma mañana y ha adquirido, por un precio módico, un libro de tapas verdes que lleva dibujada una cámara en la portada: una cámara de fotos que tiene incorporadas las patillas finísimas de unas lentes de contacto. El libro que el hombre lee se titula Un fotógrafo ciego, e incluye la crónica de un fragmento de vida de otro hombre solo, John Galliano, el diseñador de origen español que, en 2011, protagonizó un pequeño escándalo en una calle de París.
El joven que ha escrito el libro que el hombre lee se llama Santiago Rosero y es originario de Quito. Nació en la ciudad latinoamericana en 1978 y es un escritor especializado en periodismo narrativo. Santiago Rosero ha dado muchas vueltas por el mundo: ha vivido en Costa Rica, en París, en Nueva York, y estos días viaja por la península para mostrar a sus lectores los fotogramas de sus vagabundeos. Hoy, 5 de julio de 2023, a las cinco en punto de la tarde, está sentado en una plaza semivacía de Logroño, justo frente a la fachada imponente de la concatedral y bajo unos tilos frondosos, tomando un vaso de café con leche.
Santiago Rosero, dibujado así, podría parecer un personaje de ese solitario empedernido que fue Julio Ramón Ribeyro. Pero no lo es. Ha venido acompañado de su viaje trasatlántico y pernocta a pocos pasos de aquí, muy cerca de la calle san Juan, la misma que alberga –constreñida entre dos edificios– la librería Semilla Negra, el local que la editorial Pepitas de Calabaza inauguró hace tres años en plena pandemia. Víctor Sáenz, uno de los responsables de la casa, acompaña al periodista y a su acompañante. Él es el encargado de presentar al escritor al hombre que lee.
Podríamos decir, con ánimo reduccionista, que Santiago Rosero es un joven que fotografía con palabras pequeñas escenas de la vida cotidiana: escenas diminutas de los días que vivió en París entre 2010 y 2017. (Sin asomo de nostalgia, dirá más tarde: “La mejor época de mi vida”). Pero Rosero es mucho más que eso: sociólogo de formación, es licenciado en Periodismo y Gastronomía, chef eventual y hostelero, locutor y fotógrafo, padre de un hijo. Alto, delgado, los ojos muy vivos, el escritor parece esta tarde un adolescente risueño y locuaz, un adolescente de tez morena y cabello negrísimo que viste una camiseta informal bajo cuyas mangas se derraman pequeños tatuajes. Rosero es un etnógrafo ilustrado que lleva consigo –como una prolongación de sí mismo– una máquina para detener el tiempo y luego examinarlo.
Hijo de abogada e ingeniero, el escritor es inquieto por naturaleza. Tras terminar sus estudios se marchó a Costa Rica y montó una banda de rock. Años más tarde se trasladó a Nueva York para trabajar de cocinero. Allí vio una película que –quizás– despertó una vocación latente: Almost Famous. Interpretada por William Miller, la cinta recrea la vida de un reportero musical que tiene un sueño: escribir en Rolling Stone. Rosero evoca así aquel momento: “Trabajaba doce horas en un restaurante y luego, como no tenía amigos, me emborrachaba con unos metaleros. La noche de mi veintidós cumpleaños fui al cine y, cuando salí, me dije: yo quiero ese trabajo”. Semanas después mandó una nota a la revista norteamericana y comenzó a escribir reseñas de discos y reportajes sobre política.
El escritor, que está sentado con el hombre que lee en una plaza cada vez más concurrida, se desplaza con este a otra mesa porque al lado hay escándalo y no pueden hablar. Es el editor quien advierte que en la mesa contigua está Ray Loriga con unos amigos, que presenta esta tarde –a la misma hora que el ecuatoriano– su última novela. Al girar la cabeza, el escritor exclama perplejo: “¿Es Ray Loriga, el del parche? Puta madre, ya solo falta que Manu Chao venga a mi presentación”.
Desde una nueva perspectiva, el hombre que lee le pregunta al que escribe por el origen de sus inquietudes artísticas: ¿Qué llegó primero, la fotografía o la literatura? “Después de haber hecho aproximaciones a la fotografía documental, con lo que más cómodo me sentí en París es con la fotografía de calle, una fotografía espontánea que tiene mucha ironía y humor y que, en conjunto, termina siendo una forma de hacer crónica de la vida cotidiana”. Sin embargo, cuando el fotógrafo tomó conciencia de la capacidad narrativa y el carácter bizarro del oficio fue años atrás, en Nueva York: “Llegué justo un día antes del 11-S”, explica, “después de hacer un viaje por Europa. Días después del atentado me acerqué con mi cámara a la Zona 0 y empecé a documentar ese duelo”.
Al sudamericano le interesa la realidad en todas sus variantes. No desdeña ningún material. Afirma que no es dogmático. Si hay un hilo que hilvana los catorce retratos que traza en Un fotógrafo ciego y otras crónicas de París es la curiosidad. Curiosidad por la música, el cine, la gastronomía, la moda. Curiosidad por el arte, el deporte, la política, el terrorismo. Siempre atento a los detalles más nimios, Rosero afirma: “desde ese enfoque, tengo una posibilidad nueva de narrar, menos explotada. Yo encuentro muchos motivos para mis textos en exposiciones de pintura. Esto tiene que ver con una especie de fijación visual. He sacado historias enteras de detalles de cuadros”. Cualquiera puede escribir sobre el Nobel de Camus, dice, pero pocos conocen su afición al fútbol. Él, que como el escritor de origen argelino fue arquero (portero), se fijó en esa particularidad de su contexto vital y escribió una crónica.
Santiago Rosero definió así el periodismo narrativo en una entrevista que concedió a Damián de la Torre en 2019: “La crónica es un formato que requiere mucho tiempo y dedicación. Hay que darle reposo y retomarla, e implica mucha paciencia. Si algo he aprendido de ella es que uno debe autoeditarse constantemente y ser exigente consigo mismo”. He ahí la fórmula: exigencia y curiosidad. Y viceversa. La misma que le llevó a una exposición del fotógrafo Evgen Bavcar. En este caso, lo que llamó la atención del escritor fue la ceguera del protagonista. ¿Cómo fotografiar la realidad desde las tinieblas? Lo que inicialmente era una quimera no lo fue: “No fue difícil contactar con él. Busqué su historia, vi que estaba vivo y que vivía en París; conseguí su correo, le escribí y un día me llamó”. El resultado de aquel encuentro fueron nueve meses de trabajo que quedaron enmarcados en un perfil sobresaliente, Un fotógrafo ciego, el que da título a su primer libro en España.
Editado en la revista Gatopardo en 2017, el perfil de Bavcar recrea la vida de un joven que se quedó ciego a los once años, pero que prefiere creer “que se perdió para siempre en la espesa negrura de una melena atada en una cola de caballo”, la imagen de la última mujer de la que se enamoró en su tránsito hacia la oscuridad. Cuando el periodista lo conoce, el fotógrafo esloveno tiene setenta años y vive en un piso minúsculo al sur de París. Si el retrato que hace de él es soberbio, no lo es menos el sorprendente final, donde el propio autor –reacio a utilizar la primera persona– se hace protagonista, junto al personaje retratado, de un desenlace epifánico, lleno de ternura.
Su estancia en la capital francesa, donde maduró como periodista y creador, la recuerda Rosero así: “la mejor experiencia de mi vida”. “Estuve siete años allí. Tuve un hijo. Y tuve suerte. Trabajaba en Radio Francia Internacional y empecé a escribir en Etiqueta negra y Gatopardo… Vivía en una casa de 70 metros cuadrados con mi expareja por seiscientos euros”. En su barrio –al que dedica un texto homónimo– encontró un sinfín de motivos para su trabajo. Y es que Stragsbourg Saint-Denis es un territorio del que se podría escribir todo un tratado antropológico, dada la variedad de etnias que lo habitan. Como buen sociólogo, el ecuatoriano dio allí con el lugar preciso para ensamblar sus intereses creativos con su formación académica. “Encuentras un dato y lo arropas con otros. Y ese dato concreto te puede hablar de la soledad, las dependencias o la depresión”, explica. Y también –habría que decir– de un entorno hostil.
“En mi barrio había mucha gente desfavorecida. Todos sabemos cómo el Estado reprime y provoca. A uno le roban de tantas maneras… Desatendiéndonos como lo hacen, ¿qué esperan de nosotros los políticos?”, se pregunta. Al escritor, que sigue a diario la actualidad francesa, no le sorprenden las revueltas obreras ni los casos de violencia. “No ha cambiado nada desde 2005: el terrorismo, la segregación, el racismo, la falta de oportunidades… Lo más lamentable es que no se haya hecho nada por solucionarlo. No sé si la violencia por parte de las clases más bajas es legítima, pero es entendible”, reflexiona en voz alta.
Sociología, pintura, moda, arte contemporáneo. Ningún saber es ajeno a Rosero, que elabora sus reportajes sobre la base de cuatro elementos: historia, economía, política y cultura. Y siempre con los ingredientes del mejor periodismo literario: sintaxis precisa, ritmo escrupuloso y belleza expositiva. Tal y como subraya Gabriela Alemán en la contratapa del libro, Un fotógrafo ciego no solo es la ruta de un flaneur solitario, sino la de alguien que mira de reojo a la sociedad del espectáculo sobre la que escribió Guy Debord.
El hombre que lee le pregunta al que escribe por sus compañeros de viaje y por sus proyectos más inmediatos: “De quien más he aprendido del oficio es de Leila Guerriero”, apunta. “Llevo trece años trabajando con ella. También de Julio Villanueva Chang, editor de Etiqueta negra. Me gusta Villoro, mi compatriota Sabrina Duque y, entre los españoles, Alex Ayala y Pablo de Llano”. El escritor, que ha podido financiar su vida con otras ocupaciones profesionales, entiende como un lujo (“No todo el mundo se lo puede permitir”, dice) el hecho de demorarse meses para escribir una crónica.
Socialmente comprometido y activo en agrupaciones ecologistas, Santiago Rosero creó hace años Idónea, una fundación que lucha contra el desperdicio de alimentos. Además, trabaja en un fanzine de gastronomía y esboza un fotoensayo sobre cocineros que ejercen en sus trabajos “la pausa del cigarrillo”, algo que llamó su atención “porque supone un parón de la máquina productivista del capitalismo. Cuando vi aquello en París, empecé a tomar fotos. Tengo una selección de veinte imágenes para un libro que quiere ser un elogio de la pausa”.
La escena que muestra la fotografía –son las seis y media de la tarde– es un paisaje en movimiento. Hay un hombre sentado en un lugar lleno de voces y recuerdos. Hay una plaza que se ha llenado de aromas, presencias, pensamientos. Hay un diálogo –que llega ahora a su fin– donde confluyen las almas de Miles Davis y Christophe Vasseur, de Kurt Cobain y Patricio Sarmiento. Y, a la vez, las de otras personas anónimas: cocineros que extraen comida de la basura, futbolistas que nadie conoce, víctimas de atentados terroristas…
El escritor saluda a su interlocutor y se va. Ha de presentar su libro en media hora. Santiago Rosero desaparece de golpe y, a la vez, permanece aquí, porque su mirada se habrá quedado con múltiples detalles (in)significantes. Quizás, algún día, un fragmento de este paisaje tenga espacio en una de sus crónicas. “Cuando estoy de vacaciones o voy a un lugar que no conozco, me resulta inevitable introducirme en algunas historias”, dice antes de marcharse. “Es la vida del reportero: encontrar historias para escribirlas y hacer algo de plata”.