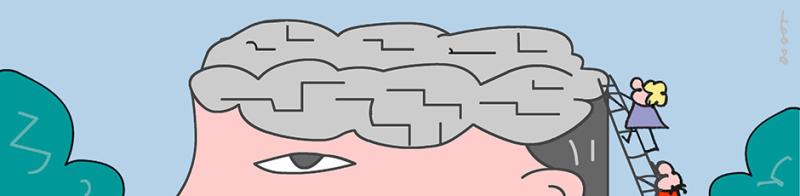
Acabo de leer Historia de un alemán de Sebastian Haffner. Se trata de un relato autobiográfico, escrito en 1939 aunque publicado sólo recientemente. Haffner (no era ese su verdadero nombre) no era judío, ni nazi, ni comunista o socialista. Sólo alemán, como muchos otros. Y eso hace de su relato sincero un elemento clave para seguir entendiendo lo que pasó. A Foucault le gusta decir que la causalidad histórica es poliédrica: con ello quiere salir al paso de una causalidad lineal, que sólo tenga en cuenta un factor explicativo, pero sin duda también quiere seguir manteniendo la idea de que existen causas que explican la historia, aunque son muchas, como las caras de un complejo poliedro.
Haffner tenía 7 años cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Lo inesperado de ese conflicto está contado con elementos muy parecidos a los que utiliza Stefan Zweig. Las familias bien situadas económicamente veraneaban y en medio de ese idílico momento (para Haffner, como para muchos niños de ciudad, la vida en el campo y las montañas era un paraíso) tuvieron que regresar a sus hogares habituales de manera precipitada y desordenada. Ahí comienza su relato.
Al niño Haffner, que se había sentido desgraciadísimo por el hecho de haber perdido sus vacaciones en el campo, el desarrollo de la guerra le proporcionó momentos de gran diversión: contar los aviones y los carros abatidos al enemigo, o dibujar mapas coloreados en los que señalar las posiciones alemanas y sus avances. Esta forma de vivir la guerra se contrapuso, sin embargo, al modo con el que recuerda haber reaccionado durante la revolución alemana de finales de 1918 y principios de 1919. Según Haffner, ni él ni la gente como él (tenía entonces 11 o 12 años), entendió nada de lo que pasaba. Todo fue oscuro e incomprensible. Los revolucionarios no ofrecieron objetivos claros a la sociedad, sus líderes no aparecieron hasta después de que las masas estuvieran en la calle (Rosa Luxembourg, por ejemplo, fue liberada de la prisión entrado el mes de noviembre, cuando la República ya había sido proclamada). Tampoco los asesinatos de Liebneckt y Luxembourg lo conmovieron particularmente y no entendió quién había ganado en aquella contienda o qué se había conseguido, si es que se había conseguido algo. Sí que observó, sin embargo, el protagonismo de los Freikorps (los asesinos de los revolucionarios) que preludiaba el comienzo del nazismo.
El período desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta el auge del nazismo esta marcado, en sus sentimientos (y se supone que en los de mucha gente como él), por esa contraposición entre la exaltación de la guerra (y la decepción posterior por haber sido vencidos) y la incomprensión y oscuridad de la Revolución. Él mismo parece sorprendido de que la Revolución no hubiera movilizado su imaginación de chico de 11 años. Si tenemos en cuenta que los chicos como él fueron los estudiantes de la década de 1920 y tenían alrededor de 25 años en 1933, cuando Hitler subió al poder, podemos entender algo de lo que pasó en sus cabezas.
Haffner se disecciona como si él se hubiera convertido en un bicho especial en contacto con la ideología nazi. En realidad no acabó convirtiéndose en ese bicho, pero estuvo tan cerca de los procedimientos mediante los cuales la mayoría sucumbió que puede describírnoslos. Cuando terminó la carrera de abogacía, pretendía ser juez y se encontró forzado a participar en un campamento de “formación” para futuros jueces. No tenía elección y si quería aprobar las oposiciones, el paso previo era el campamento que las autoridades nazis habían programado.
Frente a lo que pudiéramos pensar, allí no hubo prédicas ideológicas. El campamento no estaba dirigido a la mente, por así decirlo, sino al cuerpo. Quiero decir que los jóvenes varones que convivieron durante unas semanas, compartieron dormitorios, duchas, entrenamientos militares, bromas, canciones, en un clima de compañerismo y diversión. Dejaron de ser individuos aislados para convertirse en elementos de un grupo. Cambiaron el aburrimiento y la superficialidad de sus vidas, por el entusiasmo del formar parte de algo más grande, de estar con los demás, de apoyarse respectivamente.
No hacía falta que fueran ideológicamente nazis (muchos lo eran, por supuesto). Bastaba que se les hubiera marcado con la experiencia de que una vida en común, participando de un entusiasmo común, era una buena vida. La semilla del nacionalismo, del militarismo ya estaba puesta.
Haffner superó la tentación del colectivo y huyó de Alemania junto con su novia hebrea, antes de comenzar la guerra. Y nos deja, o me deja, una enseñanza.
Es bueno que sepamos que no somos sólo mente racional. Y esto en política, como ciudadanos, para entender y hacer la historia. Hay que alimentar la imaginación y el entusiasmo de las personas si queremos que objetivos más justos muevan a la sociedad. No bastan los razonamientos, hacen falta eslóganes y líderes que simplifiquen los mensajes, que se introduzcan en la parte más sentimental de nosotros mismos, y que nos hagan sentir, que coincidimos con otros muchos en eso. Es lo que no supo hacer la Revolución Alemana del 18 y que, por desgracia, sí que supo hacer el nazismo.
Simone Weil piensa que un colectivo no razona. Es cierto. Pero también sabe que los humanos necesitamos el calor de encontrarnos con gente semejante que nos acoge como uno de los suyos. El calor del colectivo. El hecho de que le parezca una debilidad del ser humano no le impide reconocer su existencia.
Si una alternativa política de izquierdas encontrara la manera de combinar el razonamiento individual con el entusiasmo colectivo, el pensamiento discursivo y los eslóganes directos, habríamos hecho bingo.




