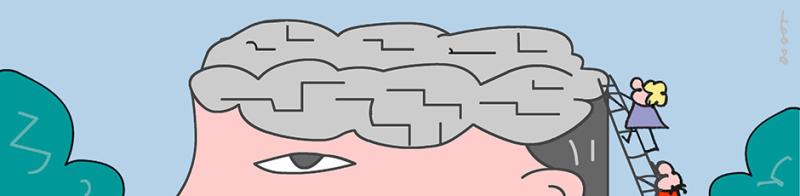
Tiene razón Deleuze cuando dice que el objetivo del que investiga no es encontrar una idea justa con la que proceder a un análisis, sino que la búsqueda está garantizada si se cuenta justo con una idea. En francés, el imperativo es este: “Pas d’idées justes, juste une idée!”. Con una idea basta, diríamos en castellano.
No todos los libros, ni mucho menos, cuentan con una idea. Pero sí la tiene, y potente, el libro de Martha Nussbaum que he leído este invierno, La fragilidad del bien. La autora se atreve a enfocar la totalidad del pensamiento griego clásico con ella. Consiste en afirmar que tanto la tragedia como la filosofía son respuestas a una misma preocupación, a una misma pregunta: ¿cómo hacer para que la vida buena, la felicidad, no pueda ser destruida por un vaivén de la fortuna?
Obsérvese que el bien, la felicidad, es el punto de partida y no algo que haya que conseguir, porque se está hablando de los “bien nacidos”, de los que están bendecidos, favorecidos por la fortuna, los que, de entrada, ya pueden disfrutar de una buena vida. Nietzsche los llamó “los nobles”. El problema, pues, no es cómo alcanzar la felicidad sino como conservarla, como hacerla invulnerable.
La tragedia, según Nussbaum, muestra abiertamente las situaciones en las que la mala suerte se cruza en el camino de la felicidad. La tragedia no oculta el desastre, no plantea las cosas como si el mal encuentro con la desgracia pudiera sortearse. Los protagonistas de las tragedias pasan por todo lo que tienen que pasar. Pero, aún cuando lo inevitable sigue siendo inevitable, el poeta pone en boca del coro un contrapunto posible: la enseñanza que cabe extraer es que ante la desgracia propia puede haber una cierta dignidad, y que ante la desgracia ajena puede haber una cierta piedad. El coro ofrece la catarsis por identificación: los espectadores adoptan el punto de vista del coro, y lamentan lo que es digno de ser lamentado. Esa es la pedagogía de la tragedia, limpiarse de las malas pasiones, participar de las buenas pasiones.
Los grandes filósofos de la Antigüedad, Platón y Aristóteles, eran más ambiciosos que los poetas. Querían ofrecer una solución al problema de la mala fortuna. Platón es más radical que Aristóteles. Propone otra vida para un nuevo tipo de ciudadano, el filósofo: la vía de la autosuficiencia, una vida en la que se suprimen todos los elementos corporales y materiales. Si el individuo consigue no depender de los demás (amores, fama), ni de los bienes materiales, ningún infortunio puede atentar a su felicidad. A Aristóteles, sin embargo, el ideal platónico de la invulnerabilidad le parece un precio demasiado alto: pérdida de amigos, familiares, ciudadanía, que para él son los elementos imprescindibles de una vida feliz. No quiere alejarse del mundo tal y cómo es, quiere modificarlo dentro de lo posible. La razón humana puede aportar elementos para orientar una vida humana más ordenada. No hay que suprimir ningún elemento de la vida, hay que darles su justa medida.
Platón es un dogmático de la idea, Aristóteles un dogmático de la experiencia. Es lo que hace que las propuestas de ambos sean altamente imperfectas. La vida de Platón está lejos de cumplir el modelo ideal que sostiene. Se enamoró de Dión, quiso aplicar su doctrina reconvirtiendo esa relación en una búsqueda conjunta, del amante y del amado, de la verdad, pero no lo pudo controlar todo. Hasta tres veces cruzó el Mediterráneo para ayudar a Dión en la corte de Siracusa, más allá de toda cautela y toda mesura. Y sufrió en carne propia la desgracia de ver a su amado asesinado. Platón, en cuya ciudad ideal los poetas no tenían que tener cabida, escribió a la muerte de Dión: “¡Oh Dión, me enloqueciste de amor!”.
Aristóteles no cae en contradicciones como hace Platón porque en ningún momento propone un modelo ideal de vida filosófica. Es más fiel a la realidad, pero eso hace que sus propuestas estén demasiado cerca de la experiencia de una concreta cultura, y por tanto son insoportables analizadas desde la actualidad. Aristóteles es fiel a la enorme misoginia de la cultura griega, y eso no es un detalle sin importancia. La misoginia es consustancial a su filosofía, porque es necesaria la delimitación del otro para constituir el sujeto ético. Dos de los lugares en los que se desarrolla la vida feliz -la amistad y la política- están por definición fuera del alcance de las mujeres y existen en contraposición a la existencia de las mujeres. La esfera de lo público existe con las características que existe gracias al mundo privado femenino de puertas para adentro.
Me ha gustado tanto la idea de Nussbaum que he seguido pensando con ella. Porque creo que en la filosofía moderna se pueden encontrar respuestas más articuladas, más interesantes, quizá hasta más justas que las de la cultura griega al problema de la fragilidad del bien. Algunos filósofos han pensado que nuestra existencia es como el mar. Acabo de leer un libro de Nadia Fusini –Vivere nella tempestà– que es un comentario a La Tempestad de Shakespeare. Así que, parafraseo su título: para Nietzsche, para Simone Weil, vivimos en el mar.
Vivir en el mar no ofrece la seguridad de la tierra firme. Somos marineros sometidos a todas las vicisitudes de la fortuna. Pero ni Nietzsche ni Weil van a soñar con un mundo que cancele el mar o que lo minimice. En este sentido, coinciden con el punto de vista de la tragedia. Ambos, porque son valientes, aman el mar a pesar de sus peligros, de sus abismos, de sus naufragios. La pregunta de los griegos sigue en pie: ¿cómo encarar la fragilidad de la existencia? ¿hay algo que pueda hacerse?
Si no se trata de retroceder, hay que avanzar y atravesar el sufrimiento, pasar al otro lado.
La inestabilidad que el mar proporciona al barco y a nosotros, marineros, tiene que contrarrestarse con un punto fijo. Lo sabemos, la única manera de no marearse del todo es buscar con la mirada un punto firme. La propuesta de Nietzsche es que miremos hacia aquello que nos entusiasma, aquello que amamos verdaderamente, aquello que nos arrastra y nos transforma felizmente. Nietzsche lo llama “el genio del corazón”: se trata de eros. Eros nos indica el camino, es la flecha y la energía. Con la mirada puesta en Eros, si nos hundimos, saldremos convertidos en algo mejor, porque estaremos más cerca de nosotros mismos.
Para Simone Weil, el mar no es sólo inestabilidad sino también resistencia. Es el elemento de la necesidad, es la condición de nuestra libertad. El buen marinero sabe que no puede avanzar en línea recta, que los vientos rara vez le conceden esa posibilidad; lo que de él depende es la colocación de las velas. No hay que soñar en una vida sin vientos y sin olas, si lo hiciéramos estaríamos viviendo una vida imaginaria y probablemente estúpida, como estúpida es esa paloma de la que habla Kant y que Weil recuerda, esa paloma que piensa que el aire le impide volar libremente y sueña que en el vacío avanzaría mejor. La vida real es un medio complejo en el que existen los demás, los demás tal y como son y no tal y como desearíamos que fueran. Suprimir a los demás para avanzar sin obstáculo es de cobardes y de prepotentes. Atravesar el mar con las vicisitudes y los imponderables, nos abre los ojos a una vida más verdadera. Sólo eso y ni más ni menos que eso.
A veces, en nuestras vidas, los vientos pueden más que nuestra voluntad. Todo el arte consiste en saber cómo no ponerlos en nuestra contra. Los marineros de verdad lo saben perfectamente: cuando se salvan de posibles naufragios, construyen ex-votos. El ex-voto no sólo es un signo de agradecimiento a la buena suerte que le ha traído a puerto, sano y salvo, sino que es memoria del modo en el que gobernó la crisis: el marinero lo pone en un lugar visible de su casa como recordatorio de lo que aprendió.
No me gustan las filosofías escritas pensando en una élite, en aquellos que pueden elegir sus vidas apartándose de la gente común. No me gustan los sacerdotes.




